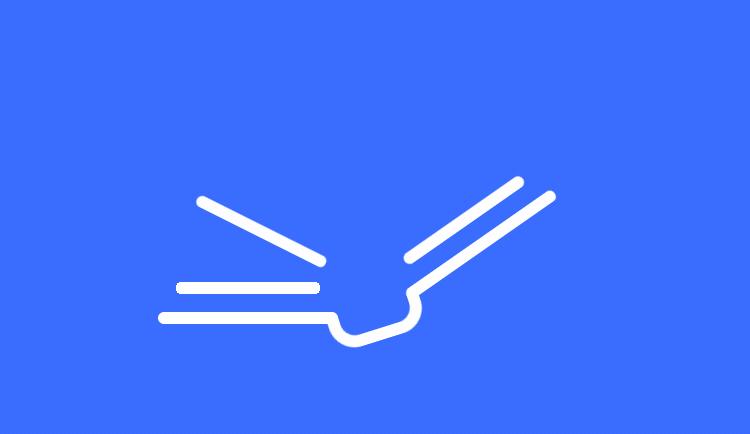
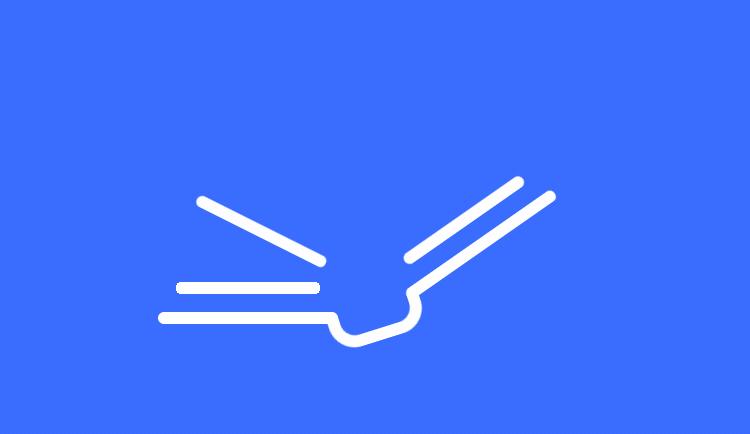
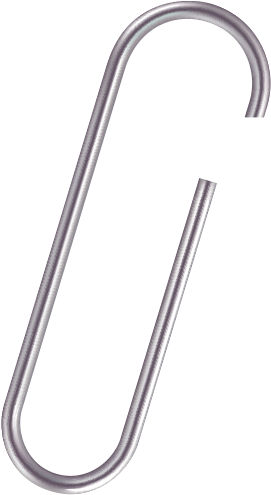
Siempre siendo sincero conmigo mismo, antes de ser elevado a caballero templario, me tomé un periodo de tiempo para reflexionar, incluso filosóficamente, si espiritualmente estaba preparado para asumir en limpia conciencia mi espíritu católico, cristiano, apostólico y romano, coger el rosario con una mano y la espada con la otra en defensa de la fe. Ciento ochenta y tres días de proezas casi épicas de mi raciocinio, por un lado, y de mis valores por el cristianismo, por el otro, fueron sin duda una batalla interior que libré sin descanso. Así, en esa exigencia personal, siempre serena e imparcial ante mis dos postulaciones, he de confesar que la tibieza no pudo impedirme que en las noches de insomnio solicitase la especial gracia de la Divina Providencia y del Espíritu Santo para que me auxiliasen en tan determinante decisión de incorporarme al temple. Y por n llegó la respuesta, encendiendo mi corazón e iluminando mi confusa mente. Una muda voz, llena de ternura pero a la vez grave como la de un general, disipó mis dudas: «Elévate a templario y escribe un tratado espiritual». En consecuencia, considerando como cristiano que los caminos del Señor son inescrutables, fui elevado a caballero mediante juramento de la defensa de la fe, la Iglesia católica y la protección de los peregrinos en la basílica de San Isidoro de León: Non nobis domine sed tuo da gloriam («Nada para nosotros, Señor, sino para la gloria de tu nombre»), y, arrodillado ante el sacrantísimo, de mis labios brotaron las palabras Deus vult («Dios lo quiere»).